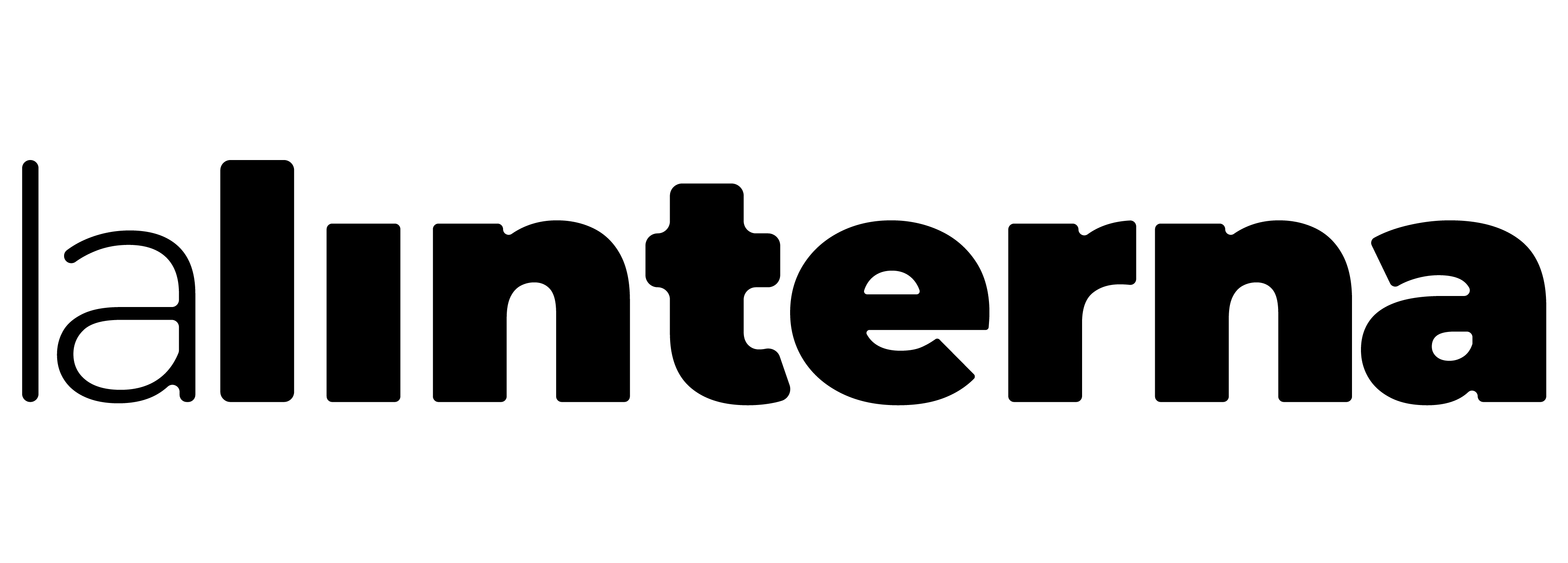Yásnaya Aguilar Gil pertenece al pueblo mixe y desde el corazón de México interpela la razón del saber capitalista, colonialista y patriarcal. Compartimos un adelanto del libro, a salir en octubre
Por Leo Rodríguez
“Nuestras lenguas no se mueren, las matan”, sentencia Yásnaya Aguilar Gil, lingüista, escritora y traductora. Yásnaya pertenece al pueblo mixe, nació y se crio en Oaxaca (México) y desde el corazón de ese territorio interpela la razón del saber capitalista, colonialista y patriarcal. Éste es un adelanto de La sangre, la lengua y el apellido, a salir en octubre y la primera vez que se publican textos de Yásnaya en Argentina, a pesar de ser reconocida en su país, en el reino de España y de haber sido traducida y publicada en inglés y francés.
Jëën pä’äm o la enfermedad del fuego (Capítulo 1)
Escribo desde Ayutla, una comunidad mixe en la sierra norte de Oaxaca, que se enfrenta a la situación creada por la pandemia del coronavirus, sin acceso al agua potable. Mientras ideamos, platicamos e intercambiamos ideas de lo que podemos hacer ante esta situación y la necesidad de denunciar la urgencia de nuestras circunstancias, no puedo evitar pensar en otras epidemias que han marcado la configuración misma de nuestras comunidades a través de la historia. Las grandes epidemias del siglo XVI influyeron de manera determinante la manera en la que se instaló el orden colonial en estas tierras en los siguientes siglos.
Entre las guerras de conquista, los trabajos forzados, los abusos y las enfermedades, la colonia se fue estableciendo sobre una gran catástrofe demográfica. Según los cálculos de John K. Chance, autor del libro clásico La conquista de la sierra. Españoles e indígenas de Oaxaca en la época de la Colonia, el pueblo mixe no recuperó la población estimada en 1519 hasta la década de 1970. Las crónicas y los registros de los impactos de la viruela y otras enfermedades importadas en la población nativa siguen siendo impresionantes, pueblos enteros en los que la situación hacía imposible enterrar a los muertos.
Los efectos de las epidemias en una población expuesta ya a la guerra y al trabajo forzado redujo la población nativa de una manera dramática. Tan solo en la primera gran epidemia de viruela, algunos especialistas calculan la muerte de ocho millones de personas en un periodo de aproximadamente dos años. En una estimación más reducida -los números siguen a debate- en estas tierras habitaban 15 millones de personas que a comienzos del siglo XVII se habían convertido en dos millones. En cualquier caso y estimación, no se puede negar que, a las guerras y al sometimiento, se sumaron las epidemias que hoy son consideradas un factor fundamental en ese proceso que llamamos la Conquista.
Después del siglo XVI y a través del tiempo, los pueblos indígenas enfrentaron otras epidemias. En la tradición oral, tradición que habita en la memoria, las personas mayores de mi comunidad guardan relatos de aquellos años: las casas que quedaban desiertas ante la muerte de quienes la habitaban, el miedo cotidiano, la angustia de no poder cumplir con los rituales fundamentales y necesarios para que los muertos emprendieran su viaje, las características de una enfermedad, jëën pä’äm, que desde el mixe se traduce como “la enfermedad del fuego”, por las fiebres altísimas que la acompañan, pero que no he podido identificar plenamente.

Las últimas palabras de mi tatarabuelo antes de morir por jëën pä’äm llegaron a mí por medio de la transmisión intergeneracional, sus últimas palabras antes de entrar en ese estado que es puente entre la conciencia y la nada hicieron referencia a una historia ejemplar: en su infancia, a él le habían contado a su vez de una gran epidemia que asoló a toda la región, para evitar el contagio una familia decidió tomar todo el maíz y el alimento disponible y huir a un lugar en donde la enfermedad no podía alcanzarlos. Como después leí en el extraordinario cuento de Edgar Allan Poe La máscara de la muerte roja, algo similar sucedió con esta familia que disfrutó de los alimentos sustraídos a la comunidad sin preocuparse de la epidemia, como es de esperarse, la enfermedad viajaba con ellos y nadie más pudo ayudarlos, después de la muerte que interrumpió el disfrute de lo hurtado nadie pudo enterrarlos, sus cuerpos quedaron abiertos y secos al sol. Mi tatarabuelo, después de narrar la historia, pidió a quienes lo escuchaban que no creyeran nunca esa mentira de que el bien individual se opone al bien colectivo. Dio algunas indicaciones más y días después falleció. Su hija Luisa, que había escuchado estas palabras, pronto cayó enferma también; antes de entrar en los estados extraordinarios que la fiebre provee a la mente, ella se comprometió en matrimonio con mi bisabuelo Zacarías quien, junto a sus vecinos y amigos, se dedicó a tomar las medidas necesarias para no enfermarse y, al mismo tiempo, cuidarla a ella y a sus hermanos, proveyó de agua fresca y alimento a quienes atravesaban la enfermedad en casa de su prometida. Mi bisabuela Luisa logró sanar y transmitió con solemnidad las palabras de su padre que desde entonces se repiten en mi familia con un respeto que solo genera la estética de la repetición: el bien individual no se opone al bien colectivo, el bien individual depende del bien colectivo.
En una de las versiones de un mundo ideal capitalista, la vida en común transcurriría con un Estado que solo intervenga para proteger la propiedad privada y en la que todos los servicios, productos y lo necesario para vivir esté controlado por el capital y la iniciativa privada. En muchos delirios anarco-capitalistas, el individuo, su libertad y su propiedad son el centro de la regulación de la vida en común. En contrapuesto, las organizaciones comunitarias se narran como aquello que vendrá y arrebatará el fruto del trabajo de las personas más trabajadoras para repartirlos entre los que menos se han esforzado, la organización comunal se narra como una estructura que aplasta las voluntades y los deseos individuales para instaurar la dictadura de la mayoría. En el discurso se ha creado una permanente tensión entre el bien individual y el interés colectivo que frustra y limita al individuo. La explotación de esta aparente contraposición entre individuo y comunidad se sembró como la semilla del miedo para construir una propaganda anticomunista y también se utiliza hoy para demeritar las múltiples luchas por la construcción de estructuras sociales más ancladas en la solidaridad, en el apoyo mutuo y en la comunalidad. Las democracias liberales establecen un pacto con individuos concretos, las garantías individuales están consagradas en diversas constituciones y la base del Estado neoliberal tiene al individuo y su propiedad privada como sujeto base del derecho. Bajo esta lógica, a través de la historia, al Estado le ha costado lidiar con comunidades y no con individuos, comunidades que reclaman territorios en comunidad, entes colectivos con los que hasta hace poco, no tenía marco legal con el cual relacionarse.
Sin embargo, la experiencia de muchas personas contradice la preponderancia de una oposición esencial entre bien individual y bien colectivo. La politóloga k’iche’ Gladyz Tzul ha abordado cómo la estructura comunal permite justamente la satisfacción de los anhelos individuales. Mi experiencia apunta en el mismo sentido, si pudimos tener lo necesario para desarrollar nuestra vida y con ella nuestros deseos y anhelos fue en gran medida porque muchas personas en colectivo construyeron aulas, un sistema de agua potable, una estructura que nos proveyó de fiesta y actividades de ocio gratuitas que se gestionaban con trabajo comunal. La pasión y el interés personal por la música encuentran un espacio en el cual florecer en las escoletas musicales y en las bandas filarmónicas que nuestras comunidades gestionan colectivamente. Ante esta evidencia se revela que, más que oponerse, el bien individual depende del bien colectivo. El individualismo de las personas que no conocen a quienes habitan en el mismo edificio se explica porque su bien personal se ha depositado en el pacto que han hecho con el Estado; a cambio de aportar una módica, digamos así, cantidad de impuestos, dejan en manos del Estado la gestión de aspectos fundamentales de la vida como el funcionamiento del agua potable o el sistema educativo, por mencionar algunos. Cuando lo extraordinario irrumpe en forma de terremoto o el Estado falla, como lo hace constantemente, la mentira del individualismo se revela: entonces es necesario hablar con la vecina, congregarse y enfrentar en colectivo la situación extraordinaria que trae a la mesa la idea negada pero palpitante de lo humano: nos necesitamos. Incluso en sociedades altamente individualistas, la necesidad de la colectividad revela su amplio rostro en situaciones de quiebre: frenar la pandemia del COVID-19 necesita de la colaboración de todas las personas, se revela que guardar la distancia o lavarse las manos, puede salvar la vida de personas que no conocemos y que las acciones de ellos pueden salvar la vida de nuestra madre octogenaria. Si la propagación del virus muestra los resortes de las estructuras interrelacionadas en las que habitamos, solo la colectivización del cuidado puede parar la pandemia.
Las epidemias del siglo XVI tuvieron un contexto histórico, económico y político concreto, el COVID-19 aparece en medio de una de las crisis del capitalismo y ese contexto le dota de características particulares y le proveerá de consecuencias específicas. El capitalismo ha necesitado de la idea del éxito individual y del mérito personal, el capitalismo ha exaltado la idea del individuo que teme una conjura comunista o comunal que le arrebate su propiedad adquirida con tanto celo. Pero un virus no es propiedad privada. En las periferias del capitalismo y del Estado hemos aprendido otras verdades, la familia que hurta el maíz colectivo para escapar de la enfermedad está condenada a la falta de ayuda y a los cuerpos insepultos, la población mixe que salió de la catástrofe demográfica del siglo XVI se organizó en estructuras comunales para resistir el establecimiento paulatino del régimen colonial y luego el establecimiento del Estado, comunalmente hicieron la vida que hizo posible que a pesar de las cruentas epidemias, del despojo y la violencia, aquí continuemos. El cuidado comunal salvó la vida de Luisa que hace posible que ahora yo pueda repetir los últimos consejos de mi tatarabuelo ante la epidemia que le tocó vivir: el bien individual es el bien colectivo.
Ficha técnica
• Título: La sangre, la lengua y el apellido
• Autora: Yásnaya Aguilar Gil
• Selección de textos: Marc Delcan Albors
• Editorial: Madreselva editorial
• Edición: octubre 2021
• Número de páginas: 128