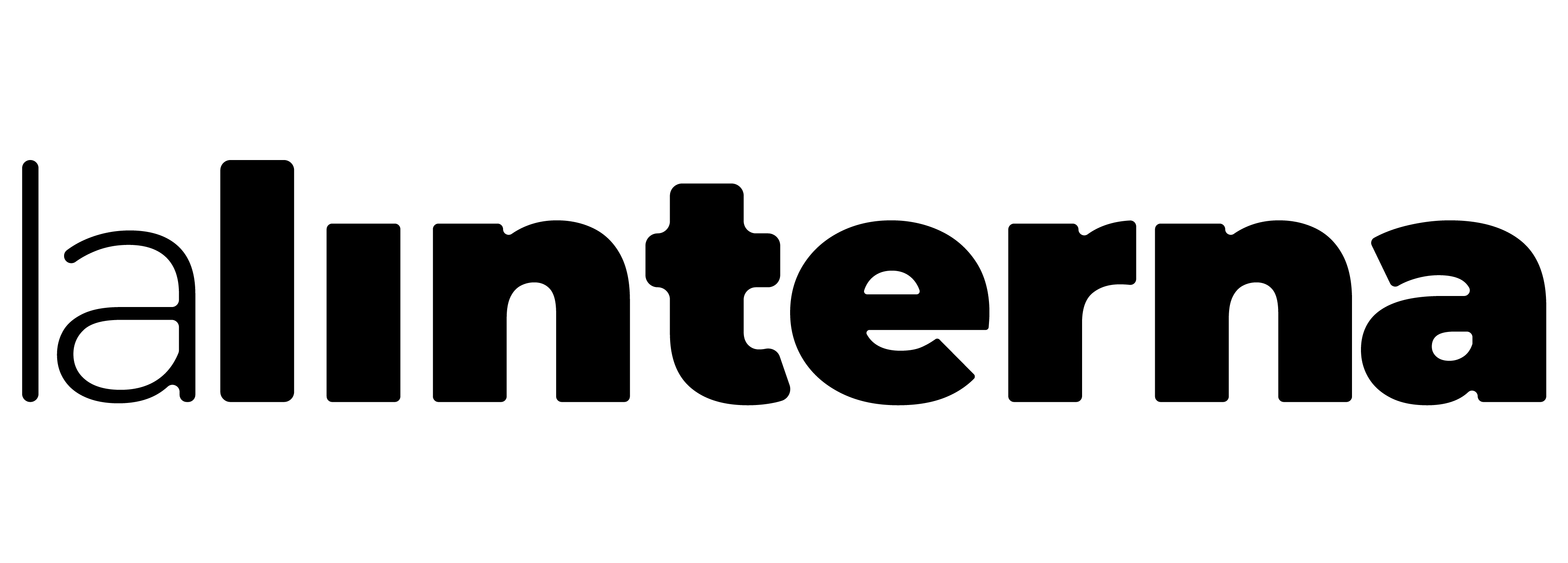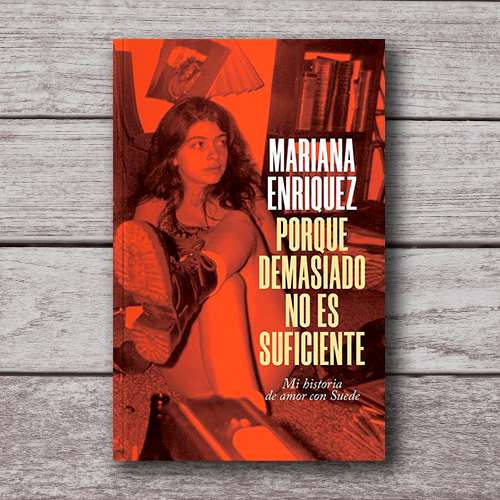Porque demasiado no es suficiente. Mi historia de amor con Suede, surgió como una propuesta a la escritora y periodista Mariana Enríquez para la gira que Suede haría por Sudamérica en 2020. Las presentaciones fueron canceladas pero el proceso del libro siguió su curso y, finalmente, vio la luz en 2023 por la editorial chilena Montacerdos. Ahora que Suede actuó en el país trasandino (y no, no llegó a Argentina, lamentablemente), recuperamos esta lectura para amantes de la banda británica y para aquellos fans de la música rock que se precien de tal.
Por Caro Figueredo
Si bien Porque demasiado no es suficiente. Mi historia de amor con Suede es un libro sobre la banda londinense, es también una obra que desborda el género biográfico para ensayar una reflexión sobre el ser fan. Es así como Mariana Enríquez se permite un experimento: con el oficio de periodista de rock a cuestas, narra la historia de su grupo favorito con un tono ensayístico, en combinación con anécdotas y posicionamientos alrededor de la naturaleza del fanatismo.
En este sentido, quizás, es el libro más profundamente personal de la escritora argentina. En una adolescencia y juventud fervorosas, excesivas, marcadamente solitarias, el amor por Suede se vuelve un modo de vida, una ética estética, una forma de resistir la fealdad y la dureza del mundo, en fin, una identidad. Ese deseo no es una anécdota juvenil: es la evidencia de que se puede vivir desde una sensibilidad radical. Una devoción así de fuerte sólo puede acarrear un transitar transformador, y eso es suficiente para intentar ser contado al mundo.
Con una prosa electrizante, Enríquez relata cómo el grupo liderado por Brett Anderson se convirtió en la piedra angular del universo emocional en sus años formativos. La autora no solo evoca sus primeros encuentros con el glam rock de Suede, sino que reconstruye la relación entre la cultura y la formación de subjetividades en los años noventa, una época marcada por el consumo, la frivolidad y el descarte, que era material para la mayoría de la población que no tenía acceso a condiciones dignas de vida. Una existencia, además, caracterizada por la intensidad de las emociones y la búsqueda de significado en medio del caos de la modernidad. (Escuchar “Trash” del disco Coming up -1996-. La canción es un himno para marginados o incomprendidos, y un recordatorio de que la belleza y lo importante pueden encontrarse en los lugares más inesperados).

Sin embargo, el libro también deja entrever una problemática: la línea entre la devoción y la alienación. Enríquez no romantiza por completo la obsesión fanática; más bien la expone en toda su complejidad, incluyendo las sombras del fanatismo. Su reflexión sobre el tiempo, la adultez y el cambio aporta una capa de profundidad que va más allá de la simple exaltación de un grupo. Se trata, en definitiva, de una meditación profunda sobre la construcción del yo a través de la música, donde cada acorde y cada recuerdo se convierten en piezas de un mosaico que revela tanto el encanto como la fragilidad del ser.
La escritura como exceso: deseo, cuerpo y lenguaje
Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes se publicó en Francia en 1977 y se convirtió rápida e inesperadamente en best-seller. Es hoy uno de los grandes libros de culto de la literatura francesa del siglo XX. Esta biblia del deseo, las obsesiones y la espera propone que el sujeto enamorado es, ante todo, un hablante. No busca una respuesta, sino una forma de sostener su existencia en el lenguaje. El deseo se vuelve escritura porque no tiene otro cauce, no hay forma de tocar al otro. Pero sí de invocarlo, de imaginarlo, de construirlo una y otra vez.
Lo que hace Barthes —y Enríquez, cada uno a su manera—, es escribir desde el deseo, no sobre él. Hacer del lenguaje una forma de roce, de urgencia, de posibilidad. En sus textos, el deseo no se calma: se agudiza, se vuelve más nítido, más feroz, más vivo. Como si escribir no fuera curarse del deseo, sino encarnarlo.
Porque demasiado no es suficiente, entonces, se inscribe desde un lugar incómodo: el del exceso afectivo, la devoción que no tiene salida. Lo que narra no es una historia de amor, sino una historia de deseo inabarcable. Amar a Bernard Butler —guitarrista de la primera formación—, sin conocerlo, sin esperarlo, sin posibilidad de reciprocidad, no es una falta: es una forma de existencia. Las palabras aparecen como un canal: permite que el deseo (que de otro modo sería inasible, incluso destructivo) adquiera un cuerpo. No un cuerpo físico, sino uno simbólico, narrativo. En este caso, la escritura rescata su deseo del silencio, de la vergüenza, del archivo personal, y lo lanza al espacio público con una fuerza confesional que no pide disculpas. Ella le da a ese deseo un lugar digno en la literatura.

Ph: Ainara Romero
Por otro lado, se trata también de mostrar el deseo como político, un acto subversivo. Porque rompe con la moral, con la razón, con la medida. Desear a un grupo de hombres andróginos sexualmente ambiguos es una forma de desviarse de los mandatos de género, del objeto heterosexual normado. Hay algo queer y disruptivo, en la elección del objeto en Enríquez. Y hay algo profundamente literario en la forma en que esa elección se vuelve texto. El deseo se despliega sin tener que resolverse. No necesita consumarse, sino expresarse.
La escritura, entonces, no salva. Pero transforma. No resuelve, pero deja huella. Quizás porque el deseo, cuando se escribe, deja de ser sólo eso: se convierte en testimonio. En gesto, en legado; en fin, en lenguaje. Y también, en una manera de estar en el mundo. Escribir el deseo —como lo hace Enríquez, como lo hizo Barthes— es una forma de sostenernos en medio del vacío. Una manera de no dejar que eso que nos quemó se apague del todo.
Se podría decir que el deseo no busca ser satisfecho, sino ser dicho. Que lo que queremos, en el fondo, no es tocar al otro, sino nombrarlo. Que describirlo es decir “esto me pasó, esto me marcó, esto también fue amor”. Aunque haya dolido. Aunque haya sido demasiado. Aunque no haya sido suficiente.