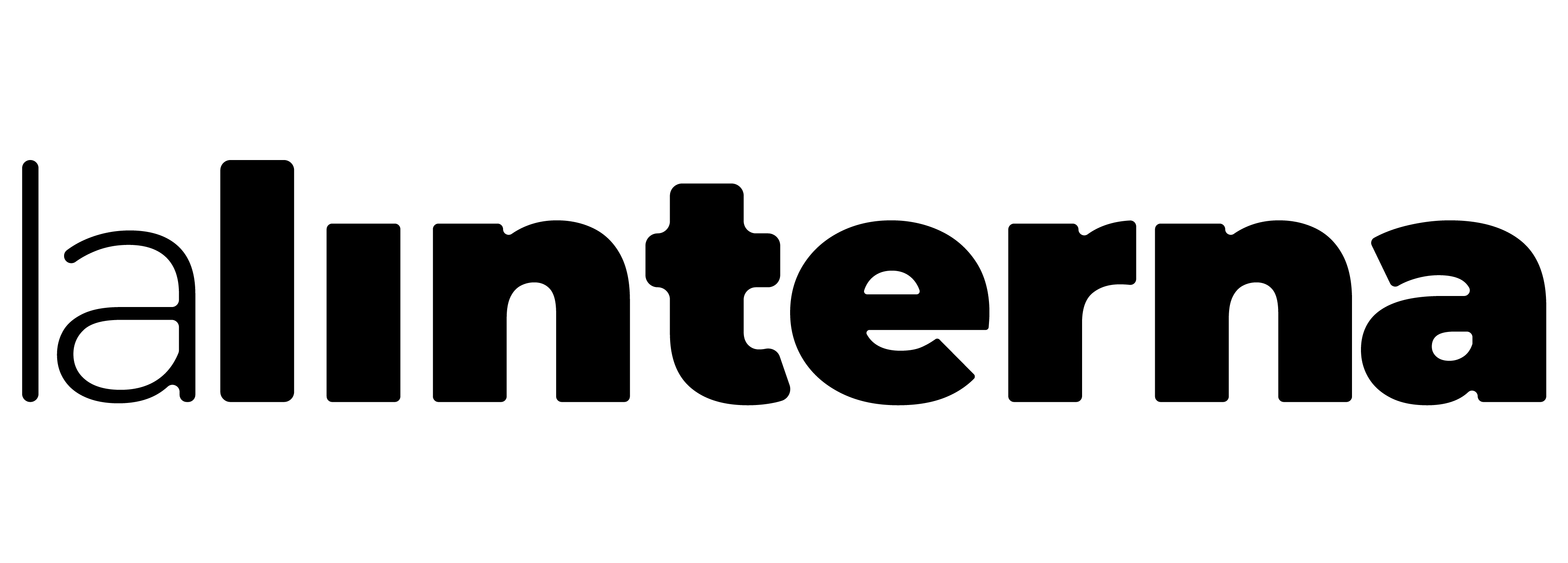La potencia y calidad de algunos y algunas letristas le dieron a nuestro colaborador rienda suelta para elucubrar historias a partir de ciertas canciones…
Por Efraín Bucler
La mujer se acercó hasta el banco con su perro al otro lado de la correa. Extrañada y curiosa, intentaba develar si lo que caían desde la cara de la criatura al piso eran lágrimas, baba o simplemente moco.
– Hola querido, ¿te puedo ayudar, te pasa algo malo?
El niño no contestaba. Permanecía con la mirada fija en el piso y se movía solo para secarse las lágrimas con el puño del buzo gris.
– ¿Te puedo ayudar, necesitas algo?, insistió. El perro se acercaba de a poco, con movimientos torpes y desconfiados.
-Váyase señora.
– Yo me voy a ir cuando termine de pasear a mi perrito. Mirá Colita, pobre nene. Parece que está llorando, ¿por qué no le das unos besos en la cara así se le pasa?
El animal respondió a la perfección las indicaciones de su dueña. En segundos, asomó su hocico por debajo de los brazos del pequeño y empezó a lamer su cara desde la pera. El chico sonrió apenas y se incorporó mientras el perro se montaba sobre su falda y movía la cola vertiginosamente.
– Ah, muy bien Colita. ¡Ya sabemos que es un chico con cara y todo!
La criatura sonrió otra vez y los dientes largos y anchos aparecieron iluminando su rostro. Las mejillas un poco pálidas y los ojos celestes unidos detrás del arco de las cejas, y por el lado izquierdo, una pequeña cicatriz daba inicio a la oreja.
– Por si no me escuchaste, antes te pregunté si te pasaba algo, si necesitas ayuda.
Tuvo la intención de acariciar el cabello del niño. Pero un movimiento de cabeza del chico le anticipó que la tarea iba a ser más difícil.
– Bueno. Si no necesitás ayuda, me podés ayudar a pasear a Colita. Es demasiado pesado y rápido para mí. Me canso enseguida y se nota que quiere seguir paseando. ¿Me ayudás?
El nene se levantó del banco y giro su pequeña humanidad en dirección a la avenida Díaz Vélez. Caminó unos pasos y de pronto giró para saludar con la mano a la señora.
-Chau hermoso. Mañana vuelvo. Siempre a eso de las diez.
Tres días después, el chico, sentado en mismo banco, esperaba mientras hacía picar una pelota de tenis contra el piso. La abuela, al verlo, simplemente soltó la correa del perro y le indico que vaya hasta el niño. Pasaron apenas unos minutos juntos y, mientras el perro jugaba yendo y viniendo con la pelota, intercambiaron preguntas esporádicas de la abuela que el niño respondía con monosílabos.
– Cada vez nos llevamos mejor nosotros. Creo que vamos a ser grandes amigos.
Ella levantó apenas la mano para acariciarle la cabeza, pero otra vez el gesto esquivo la hizo retroceder y la bajó de inmediato.
Por la mañana del día siguiente, el chico otra vez estaba en el mismo banco del Parque. Con un palito que golpeaba cómo toc toc contra la baldosa de la vereda.
– Es viernes. ¿No vas a la escuela? ¿O estás en el turno tarde?
– No puedo. No me dejan entrar.
– Aha. Mirá vos qué mala suerte. ¿Y me querés contar por qué no te dejan entrar esas maestras tan malas?
Apretó los labios y giro tres veces la cara para indicar una rotunda negativa.
– Bueno. Está bien. Si no querés no me digas y listo. No me voy a poner la gorra a mi edad, ¿no?
El chico sonrió, esta vez con fuerza, y miro la cara de la señora, que aprovechó para sonreírle también. Por unos segundos, nada más pasaba en sus vidas. Uno y otro extremo del ciclo vital, sonriendo cómplices mientras el animal esperaba quieto, sentado con la cola estirada en el piso.
Abrió la bolsa de compras que colgaba del brazo y sacó otra con galletas redondas, grandes y oscuras. Se las ofreció sabiendo que era difícil resistirse al chocolate.
– Las hice yo. Ayer pensaba ‘ojalá le gusten a ese chico tan lindo y tan callado’. Y parece que no me equivoqué.
El chico estiró la mano y con astucia eligió la más grande. Sabían bien. O tal vez era el hambre, que transforma en manjar hasta el pan duro.
– ¿No querés llevarte todas? Yo hice un montón, así que tengo muchas más en casa.
La cara se le anchó y apareció otra vez esa boca grande y los dientes como tecla de piano. Tomó la bolsa con galletas en la mano izquierda y con la derecha le obsequió la pelota. Luego simplemente giró y salió a paso acelerado para la esquina del mástil. La abuela intentó seguirlo con la mirada y tener algún indicio de su realidad, si alguien lo esperaba, para qué lado vivía. Pero se perdió en la confusión de gente, ruidos y árboles.
En los días siguientes no logró encontrarse con el chico. Cuando intentó averiguar algo, solo consiguió reunir un par de chismes, desinformación y racismo. El dato más exacto se lo aportaron en el quiosco que está sobre Campichuelo. Que es hijo de un policía, que le pegan incluso delante de la gente, que la señora que vive con ellos no es su mamá, que parece que siempre anda con hambre por cómo mira las vidrieras de los bares y las verdulerías. Que nunca toca nada ajeno y que le debe molestar mucho el sol porque siempre está a la sombra. Y que en cualquier momento empieza a drogarse y a robar para comprar la droga.
Quiso decirle al quiosquero que tal vez se estaba equivocando de chico. Que ella siempre lo ve limpito, que va a escuela, pero se debe portal mal a veces y lo suspenden. Que tiene una mirada de ángel. Pero los detalles y prejuicios del hombre detrás de las rejas eran implacables.
– Olvídese, señora, ese pibe está condenado. Pobre, por ahora es víctima pero en cualquier momento pasa a ser victimario. Es así nomás.
– Claro, claro. Gracias querido. Que tengas buen día.
Sábado, domingo, lunes y martes. Seguía sin aparecer. Colita paseó como nunca esos días. Por la mañana, a partir de las 10 y también por la tarde. Hasta que por fin la abuela encontró un rastro, una pista. Esas dos figuras que venían rápido esquivando los puestos de libros. Un padre y su hijo. Un policía de la ciudad que traía casi a la rastra a una criatura de unos diez años. El chico iba un poco desalineado y con la cara fija en el suelo. Eran ellos.
Estaba lista para soltar a Colita y de pronto el nene alzó la mirada y la volvió a bajar rápidamente. La abuela entendió lo inconveniente de su intención y trajo al perro de nuevo a su lado.
– Dale Seba, deja de pelotudear que estamos llegando tarde otra vez. ¡Al final siempre lo mismo con vos! Parece que querés otra paliza.
Esas últimas palabras fueron devastadoras. Y permanecieron en la mente de la abuela durante todo el día. Y en la noche se volvieron dolor en el pecho y ahogamiento.
Pasaba cada vez más horas buscándolo en el Parque. Ya no tenía sentido preguntar a los comerciantes, ni que decir de la policía y los agentes de tránsito. No estaba, no apareció. Sus amigas le recomendaban por teléfono que se olvidara, que es mejor dejar las cosas así, que capaz el quiosquero tenía razón y el chico ya había empezado a robar. Y que se cuide, que ni loca lo deje entrar a su casa.
Durante otros cuatro interminables días lo buscó. Agregó un tercer paseo a Colita por la siesta. A esa altura, todo el Parque Centenario sabía que al perro le gustaba jugar con pelotitas de tenis. Pero el jueves 23 el reencuentro se dio al fin.
– Pero mirá Colita quién esta acá de nuevo. Hola nene, porque sos el mismo nene que conozco, ¿no?
Sentado en la mitad de un banco, con una sola zapatilla puesta, el chico permaneció con la cabeza baja, y le hizo una seña para que se vaya. Mientras, corría con el pie descalzo al perro que insistía en jugar.
La paciencia de la abuela pudo más. En minutos el chico estaba aceptando el alfajor que ella tenía en su cartera ‘por si Seba tiene hambre’.
– No me diga Seba, porque Seba me dice mi papa y su nueva novia. Ellos no me quieren, me van a echar.
– Pero es un hermoso nombre Sebastián. Además, seguro que tu papá te quiere y se debe haber enojado, pero ya se le va a pasar.
– No se le pasa más. Mi mama no se fue. A mi mama la echó él. No se le pasa más.
– Bueno, entonces te voy a decir Nene. Pero como nombre, con ene mayúscula, así mira…
Mientras dibujaba la letra en el aire, vio como en el otro cambiaba la expresión de la cara. Reconoció esa alegría pasajera que no pueden ocultar la preocupación y tristeza permanentes. Sintió que nada había más que hacer. Que el chico tenía razón y que al padre no se iba a pasar. Que nunca se les pasa.
– Tengo que ir a comprar al otro lado, donde está la escuela. ¿Me acompañás? Dale, que Colita quiere que sigas con nosotros.
– Pero a mi papá no le va a gustar. Se enoja y me pega. Ayer le pegó a la novia porque me dejó ir al baño.
– Esta vez no se va a enojar porque no se va a enterar. Solo vos, Colita y yo sabemos. Así que, si no decimos nada, nadie se entera. Vamos, dale, que tengo hambre y ahí venden unas facturas riquísimas.
Pasaron la tarde en la casa de Abuela. Porque estaba acordado que ella era Abuela y él era Nene. Colita era Colita, por supuesto, no iban a cambiarle el nombre al perro.
La despedida fue una tortura para Abuela. El corazón le latía cada vez más fuerte y debió tomar un clonazepan para poder calmarse y dormir. En esta aventura estaba sola. Ninguna de sus amigas hubiera aprobado que dejara entrar a ese chico a la casa. Su hija estaba demasiado ocupada peleando con sus anteriores parejas y su hijo ocupado en vivir de las rentas de la familia de la esposa.
Logró dormir al fin. Pero por pocas horas. De pronto, escuchó unos golpes en la puerta. Sonaban muy bajos pero su oído logró detectar que llamaban. Asomó apenas su cara por la puerta entreabierta para ver quién era: el Nene estaba ahí. Asustado, agitado, con los ojos llorosos y calzando una sola zapatilla. La mochila azul, abierta, le ceñía el guardapolvo hacia atrás.
– ¿Qué te pasó Nene? Pasá, vení. ¿Qué te hizo tu papá?
– No fue papá, Abuela. Fui yo.
– Mi ángel, mi Nene, ¿qué te pasó?
– Me molestaron y los maté. Los maté. Me sacaron la zapatilla porque se ríen siempre de mis zapatillas.
Abuela no paraba de preguntar qué y por qué. No entendía y el relato de Nene tampoco era claro. Después de varios vasos de agua para el chico y medio clonazepam para ella, empezó a compaginar la escena. No le cabía en la razón que esa criatura de ojos hermosos y dientes de piano, su ángel, podía causar algún daño a alguien.
– Sí, Abuela. Papá siempre deja la pistola en la caja donde están las fotos de mamá y las esas cosas que usa con la novia. El grandote y los demás siempre me cargan. Me cansé. Yo les dije que no me carguen más. Pero nunca se les pasa, siempre cargándome a mí. Y me sacaron la zapatilla otra vez.
Entonces era cierto, el chico ese llevó un arma a la escuela y les disparó a los compañeros que lo cargaron por las zapatillas. Aprovechó que Nene fue al baño para hacer lo segundo y prendió la tele en volumen bajo. Ya estaban identificados los tres chicos heridos y el agresor, Sebastián Mancini, su Nene, que era hijo de un policía de la ciudad. El arma habría sido del padre que, por alguna razón que nadie explicaba, tenía dos. Solo atinó a taparse la boca con la palma de la mano izquierda y mitigar algo de la angustia que la invadía.
Suspiró fuerte y se dijo para sus adentros que habría que resolver esto en segundos. Agarró unas botitas de lona había comprado para el chico porque le parecían cancheras, cuatro rollos de billetes que tenía dentro de unos frascos de mermelada, fue hasta la pieza y juntó unas cuantas ropas en un bolso negro con rueditas. También guardó ahí la pistola. Nene apareció cuando ella rezaba frente a la imagen de la virgen de Luján que estaba arriba del televisor.
– Ese soy yo, Abuela. Dijo mientras señalaba la imagen en el canal de noticias.
– No, ese es Sebastián Mancini. Vos sos Nene, el Nene Cabrera. Yo soy tu abuela, Rita Castelani de Cabrera. Escuchame bien, Nene. Nos vamos a ir al Tigre, ahí vamos a visitar a tu tío Roberto, ¿escuchaste bien? Tenés un tío que se llama Roberto en el Tigre. Vamos a ir con él unos días, hasta que puedas descansar bien y después vemos donde ir.
Acercó su cara a la de Nene y le acarició la mejilla izquierda. Ese rostro era el de un ángel.
– Tu tío Roberto te va a caer bien. Tiene tres lanchas y te va a llevar a pasear por las islas, al Uruguay, por todos lados que quieras.
Cuando sonó el timbre, salió con Colita y una mochila que le dejó a Lucrecia, amiga de todos los perros del Parque y del mundo. También le dio un rollo con billetes de quinientos pesos. Luego se secó las lágrimas, se calzó una cartera de cuero negra y gafas negras también, arrastró la valija hasta la puerta y tanteó que los billetes sigan debajo del corpiño. Abrió la puerta, miró a ambos lados de la vereda y salieron rápido por la calle Potosí. De allí un taxi los dejó en la estación de trenes de retiro. Le compró unas gafas negras a Nene y un instante después, ya estaban pasando el molinete hasta el andén.
Cuando comenzó a sonar la chicharra del vagón, volvió a acercar su rostro al de Nene para consultarle en qué habían quedado.
– Yo soy Nene Cabrera. Y nunca voy a llorar cuando esté con Abuela.
Ella volvió colocarse las gafas negras y también se las puso a él. Le tomó la mano izquierda y le sonrió.
– Sos mi ángel, Nene. No importa lo que hagas, Abuela siempre va a estar para ayudarte.